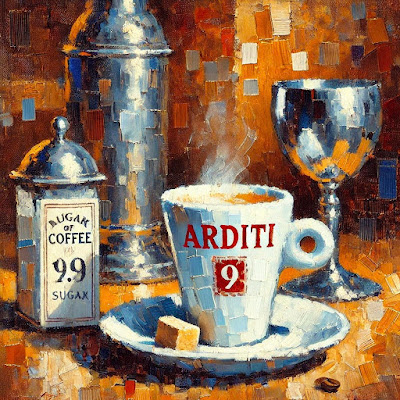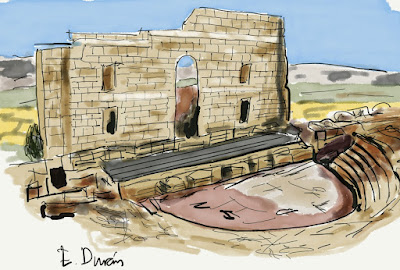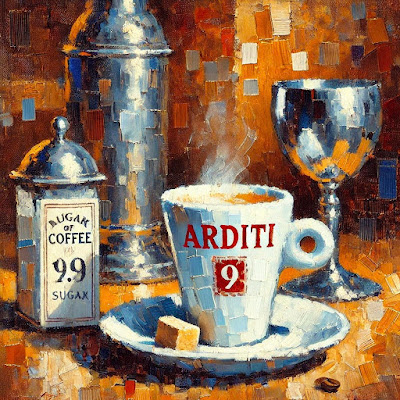
Cuando la realidad choca con sus creencias, el obstinado no duda: cambia la realidad
Hoy mi amigo Pepe, desde otra parte del mundo, me decía: si Argentina pudo desembarazarse del kirchnerismo, España podrá hacerlo con el sanchismo.
Tiene razón. Kirchnerismo y sanchismo son dos variantes de poder personalista y oportunista. Deben terminar igual. Kirchner disfrazó de épica transformadora una estrategia de confrontación y concentración. Sánchez ha convertido la política en teatro: sin principios estables, con alianzas cambiantes y narrativa oportunista. Ambos utilizan el relato para ocultar la falta de un proyecto real, y los dos han terminado atrapados en sus propios excesos.
Este ensayo compara dos modelos de poder que crecieron explotando la polarización y el relato manipulado a conveniencia. El kirchnerismo terminó consumido por su propio desgaste. El sanchismo sigue avanzando, aunque cada vez más desgastado y con un final que puede arrastrar al socialismo español a su peor crisis histórica.
Análisis Comparativo
Similitudes:
Personalismo extremo: Tanto Kirchner como Sánchez basaron su liderazgo en su figura personal, desdibujando los partidos tradicionales que los llevaron al poder: el peronismo y el socialismo.
Manipulación del relato: Ambos usaron discursos simbólicos —derechos humanos y memoria histórica— como herramientas de poder, más que como compromisos reales.
Polarización como método: Hicieron de la confrontación su principal herramienta política para sostenerse.
Alianzas oportunistas: Pactaron con sectores ideológicamente opuestos para mantenerse en el poder: populismos regionales en Argentina, independentistas en España.
Corrupción y opacidad: Ambas experiencias terminaron manchadas por escándalos de corrupción que deterioraron su credibilidad.
Erosión institucional: El control absoluto de los partidos y la debilitación de la separación de poderes fueron una constante.
Diferencias:
Contexto económico: El kirchnerismo aprovechó un ciclo de bonanza por los altos precios de las materias primas; el sanchismo ha tenido que navegar en un contexto de fatiga económica y alta deuda.
Estado actual: El kirchnerismo es historia pasada, enfrentado a su declive. El sanchismo sigue gobernando, aunque muestra síntomas de agotamiento.
Aproximación internacional: Kirchner se alineó con el populismo latinoamericano; Sánchez ha virado entre acercamientos pragmáticos y concesiones ideológicas sin rumbo claro.
KIRCHNERISMO
Kirchnerismo: confrontación, personalismo y agotamiento político
No fue un ciclo político más en la historia reciente de Argentina. Nació de una crisis, creció en un entorno favorable y terminó atrapado en su propio laberinto de poder, conflicto y desgaste. Se puede afirmar que su legado es tan complejo como contradictorio: un proyecto que prometía transformar y terminó atrapado en su propia lógica de confrontación, concentración y deterioro.
Néstor Kirchner no llegó al poder por un mandato popular arrasador. Apenas cosechó el 22 % de los votos en 2003, beneficiado por el retiro de Carlos Menem en la segunda vuelta. Sin embargo, creyó que, en una sociedad descompuesta tras la crisis de 2001, el liderazgo fuerte era una demanda pendiente. Desde ese punto de vista, Kirchner construyó poder con engaño: se apropió del discurso de los derechos humanos, rompió con el peronismo tradicional en Buenos Aires, reestructuró la Corte Suprema y se aprovechó de la coyuntura del ciclo global de materias primas para sostener crecimiento económico, superávit fiscal y estabilidad.
El modelo demostró su eficacia mientras la economía crecía de forma sostenida. El superávit doble —cuando un país tiene saldo positivo tanto en sus cuentas públicas como en su comercio exterior—, el tipo de cambio alto y los precios internacionales favorables le dieron margen para implementar políticas expansivas, aumentar el consumo y reducir la pobreza. Pero todo eso tenía un alcance limitado. La inflación comenzó a asomar, y el gobierno eligió ocultarla antes que enfrentarla: intervino el Instituto de Estadística, falseó los datos públicos y rompió un contrato básico de confianza entre el Estado y la sociedad.
El kirchnerismo nunca fue un proyecto de integración ni de consenso. La polarización se convirtió en su sello distintivo. Desde el primer momento eligió dividir: amigos o enemigos. Cualquier disidencia era tratada como traición. El relato oficialista exaltó esa lógica de confrontación: primero contra el poder económico, luego contra el campo, más tarde contra los medios de comunicación y, finalmente, contra todo aquel que no se alineara. Cada victoria electoral se interpretaba como un cheque en blanco. Cada derrota, como una conspiración.
Detrás del relato de los derechos humanos, la reindustrialización y la “década ganada”, crecía otra Argentina: la de la corrupción sistemática, el manejo discrecional de fondos públicos y el uso del aparato estatal como herramienta de construcción política. Los fondos de Santa Cruz administrados por Néstor Kirchner, la obra pública direccionada, los negocios hoteleros de la familia Kirchner, los sobornos registrados en los “cuadernos de la corrupción”, son parte de esa cara oculta que el discurso épico no pudo tapar.
El kirchnerismo tuvo éxito al usar la causa de los derechos humanos como herramienta de legitimación. Pero instrumentalizó esa bandera: reescribió el prólogo del Nunca Más, redefinió el relato sobre la violencia política y monopolizó la memoria colectiva. Las organizaciones de derechos humanos, que en otro tiempo fueron baluartes de independencia, quedaron absorbidas dentro del proyecto kirchnerista, perdiendo parte de su credibilidad.
Con el tiempo, las debilidades del modelo económico quedaron expuestas. La política de subsidios generalizados distorsionó precios relativos, desincentivó la inversión y comprometió las cuentas públicas. La nacionalización del Fondo de Pensiones (AFJP) aportó liquidez inmediata, pero supuso un retroceso institucional al eliminar el sistema de ahorro privado para las jubilaciones. La expropiación de YPF terminó en un juicio multimillonario que aún hoy arrastra consecuencias económicas.
El “vamos por todo” no fue solo un eslogan: mostraba la intención de acallar cualquier disidencia y concentrar el poder en pocas manos. Cuando Néstor Kirchner murió en 2010, dejó un aparato político fuerte, pero también un modelo económico que empezaba a agotarse. Cristina Fernández de Kirchner, viuda y con un respaldo electoral amplio, siguió la misma línea, con menos margen de maniobra y un tono más cerrado.
Después de la elección de Cristina Fernández, la economía mundial dejó de jugar a favor. Los precios de las materias primas bajaron, las restricciones cambiarias bloquearon el acceso a dólares y frenaron el crecimiento. La inflación, antes contenida, se desbordó. La corrupción, antes encubierta, estalló en causas judiciales que alcanzaron a funcionarios de primera línea y a la propia familia presidencial.
La política exterior siguió una lógica de alineamientos ideológicos antes que pragmáticos. El acercamiento a Venezuela, el distanciamiento de Estados Unidos y Europa, y el aislamiento en el sistema financiero internacional debilitaron la posición argentina justo cuando más necesitaba inversiones y financiamiento.
Dejó algunas lecciones claras: que el relato sin resultados termina agotándose; que la concentración de poder erosiona las instituciones y siembra desconfianza; y que la polarización permanente puede sostenerse un tiempo, pero no construye una sociedad más cohesionada ni un Estado más sólido.
Néstor Kirchner entendió la Argentina post-crisis: vio la oportunidad y supo aprovecharla. Pero su proyecto se construyó sobre bases inestables: el uso constante de la confrontación, la falta de visión económica a largo plazo y la utilización unilateral de la memoria histórica como herramienta política. El kirchnerismo quedó atrapado en sus propios excesos.
Hoy se enfrenta al ocaso no solo por desgaste natural, sino porque la sociedad argentina ha cambiado. Los mismos mecanismos que antes generaban adhesión —relato épico, polarización, asistencialismo— ahora generan rechazo. La inflación, la inseguridad y la falta de futuro pesan más que cualquier ideario.
No fue solo un ciclo político, sino una forma de entender la política: como una guerra permanente, un juego de suma cero, una acumulación de poder sin límites. Aquella ambición desmesurada que prometía cambiarlo todo acabó agotándose a sí misma y agotando a todo un país.
SANCHISMO
Sanchismo: oportunismo, poder personal y desgaste político
El sanchismo no es una doctrina ni un proyecto ideológico sólido. Es una forma de poder basada en el oportunismo, la manipulación del relato y el personalismo extremo. Pedro Sánchez ha construido un modelo político que gira en torno a su figura, usando la imagen de la izquierda como simple mercancía electoral, mientras aplica prácticas alejadas de los valores tradicionales del socialismo democrático.
Desde su llegada a La Moncloa mediante una moción de censura, Sánchez ha oscilado entre pactos tácticos y cambios constantes de posición. No tiene principios claros; actúa según la conveniencia inmediata. El gobierno se ha convertido en un teatro donde alianzas y discursos cambian según el día: acuerdos con independentistas, pactos con populistas, o mensajes de moderación o radicalidad, según lo exija el momento.
Se sostiene en una narrativa fluida y adaptable. Desde el Open Arms hasta la relación ambigua con Unidas Podemos, pasando por su autoproclamado papel como muro contra el independentismo, Sánchez ha demostrado una habilidad para reescribir el discurso en función de las circunstancias. No importa que ayer llamara “socio preferente” a quien hoy tacha de “enemigo de la democracia”; lo esencial es conservar el poder.
Esta incoherencia no es casual, es estructural. Como señala David Runciman, el verdadero peligro es quien no reconoce los límites de su propia hipocresía. Sánchez ha llevado esto al extremo: su palabra no tiene peso si la coyuntura exige contradecirse.
Su equipo de poder, formado hace más de dos décadas, ha hecho del PSOE un instrumento personal. La dirección del partido ha sido vaciada, el Comité Federal no tiene autonomía y el presidencialismo domina de hecho. El PSOE ha dejado de ser un partido de Estado para convertirse en una máquina electoral al servicio de una sola persona.
En política económica, el sanchismo ha dañado a las clases medias, ampliado la desigualdad y fortalecido a una élite política desconectada de la realidad social. La gestión de los fondos públicos ha sido opaca, y los casos de corrupción han salpicado su entorno más cercano.
La gestión se disfraza de progresismo altamente cualificado, pero se basa en populismo de izquierda y autoritarismo sin rumbo. El control del relato ha desplazado a la autocrítica y la confrontación ha sustituido al debate político. La falta de respeto por la separación de poderes y los acuerdos con Bildu han erosionado el Estado de derecho. El abandono de reformas estructurales ha dejado a España en un estado de fatiga económica y fragmentación social.
Mientras tanto, los votantes de izquierdas, que alguna vez vieron en Sánchez un dique contra la derecha, ahora perciben el vacío detrás de la fachada. Muchos intelectuales han denunciado esta deriva, como Fernando Savater y Javier Cercas.
En definitiva, el sanchismo es un proyecto agotado en sí mismo, una combinación de oportunismo, populismo y autoritarismo que degrada la política española. Para que la izquierda pueda sobrevivir, deberá deshacerse del lastre sanchista y volver a sus principios fundacionales: justicia social, respeto institucional y consenso.